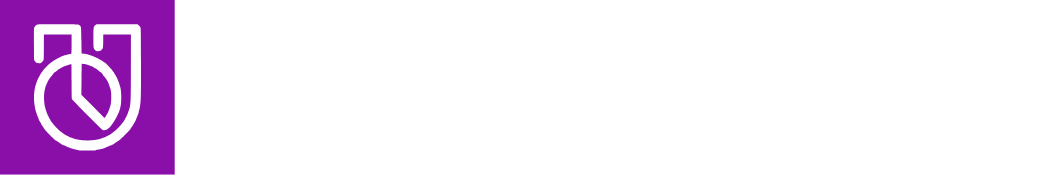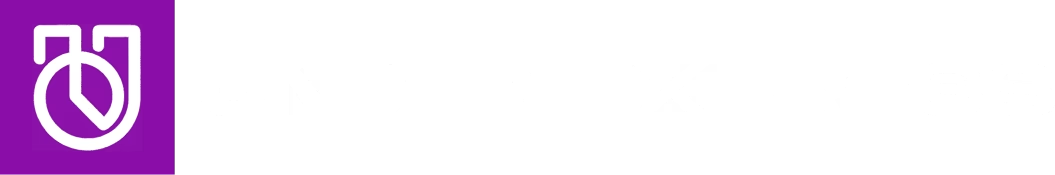Histórico: Congreso boliviano vota para prohibir el matrimonio con menores de edad

En un continente a menudo marcado por profundas desigualdades y la persistencia de prácticas que vulneran a los más débiles, un acto legislativo puede convertirse en un faro de progreso. Bolivia acaba de encender uno de esos faros. En una decisión calificada como histórica, la Cámara de Diputados ha aprobado una ley que pone un cerrojo definitivo a una de las formas más silenciosas y normalizadas de violencia contra la niñez: el matrimonio infantil. La nueva normativa es contundente y no deja lugar a interpretaciones: prohíbe, sin ningún tipo de excepción, el matrimonio con menores de 18 años.
Este no es un ajuste menor a la legislación existente, sino un cambio de paradigma. Hasta ahora, el Código de las Familias boliviano contenía una puerta trasera, una excepción que permitía que adolescentes de apenas 16 años pudieran contraer matrimonio siempre que contaran con el permiso de sus padres o tutores. Esta cláusula, presente en muchas legislaciones de la región bajo el pretexto de respetar tradiciones o decisiones familiares, ha sido en la práctica una vía legal para formalizar uniones forzadas, perpetuar ciclos de pobreza y truncar el futuro de miles de jóvenes, en su inmensa mayoría niñas.
La eliminación de esta excepción es el corazón de la reforma. Significa que el Estado boliviano reconoce que no hay consentimiento válido cuando se trata de un menor de edad y que la protección de la infancia es un bien superior que no puede estar sujeto a la voluntad de terceros, ni siquiera de los propios padres. Es un mensaje poderoso que alinea a Bolivia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección de la niñez, un paso audaz hacia la erradicación de una práctica que roba a los niños su derecho a la educación, a la salud y a una vida libre de coacción.
Un eco en un continente de contrastes
La decisión de Bolivia resuena con especial fuerza en el contexto latinoamericano actual, un escenario de profundos contrastes en materia de derechos humanos. Mientras la Cámara de Diputados en La Paz votaba para proteger a su infancia, en foros globales como la Asamblea General de la ONU, líderes de la región alzaban la voz para denunciar otras injusticias, como el llamado del presidente chileno Gabriel Boric a llevar a los responsables de la violencia en Gaza ante la justicia internacional. La medida boliviana se inscribe así en un clamor más amplio por la dignidad y el respeto a la vida, sin importar la edad o la geografía.
Sin embargo, este avance también se contrapone con realidades brutales que persisten en el continente. Las denuncias de venezolanos deportados sobre la violencia extrema en la megacárcel de El Salvador, descrita como un «cementerio de hombres vivos», sirven como un crudo recordatorio de que la lucha por los derechos fundamentales está lejos de terminar. En este panorama, la ley boliviana no es solo una victoria local, sino un símbolo de que el progreso es posible y de que las estructuras legales pueden y deben ser herramientas de emancipación y no de opresión.
La prohibición del matrimonio infantil ataca directamente las raíces de la desigualdad de género. Son las niñas quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias de estas uniones tempranas: abandono escolar, embarazos precoces con altos riesgos para su salud, mayor exposición a la violencia doméstica y una dependencia económica que las aprisiona de por vida. Al cerrar esta puerta, Bolivia no solo protege a sus niños, sino que invierte en el futuro de sus mujeres, dándoles la oportunidad de completar su educación, desarrollar su autonomía y tomar sus propias decisiones vitales.
El desafío de la implementación
La aprobación de la ley en la Cámara de Diputados es un hito fundamental, pero es solo el primer paso de un camino largo y complejo. El verdadero desafío comenzará con su implementación. El éxito de esta normativa dependerá de la capacidad del Estado para comunicarla eficazmente en todo el territorio, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde las uniones tempranas pueden estar más arraigadas culturalmente. Requerirá de un esfuerzo coordinado de los sistemas de justicia, educación y protección social para garantizar que la prohibición no se quede en el papel.
Además, será crucial desarrollar programas de apoyo para las adolescentes que ya se encuentran en uniones informales o que corren el riesgo de ser forzadas a ellas. La ley debe ir acompañada de políticas públicas que ofrezcan alternativas reales: acceso a la educación secundaria y superior, servicios de salud sexual y reproductiva, y oportunidades económicas que empoderen a las jóvenes y a sus familias para que vean un futuro más allá del matrimonio temprano.
Este hito legal boliviano es una declaración de principios. Es el reconocimiento de que la infancia debe ser un santuario de crecimiento, aprendizaje y libertad, no una etapa que se interrumpe prematuramente por obligaciones adultas. Es una victoria para los derechos humanos en Bolivia y una fuente de inspiración para las naciones vecinas que aún tienen pendiente esta conversación. El país andino ha dado un paso gigante para asegurar que sus niños puedan, simplemente, ser niños.