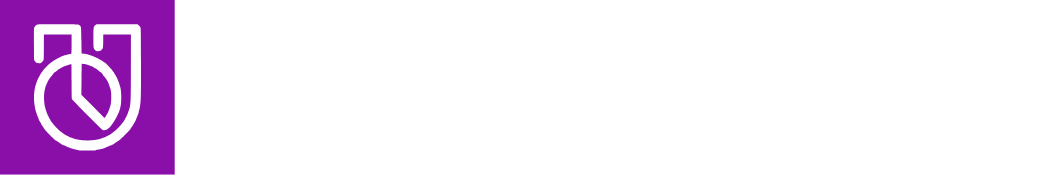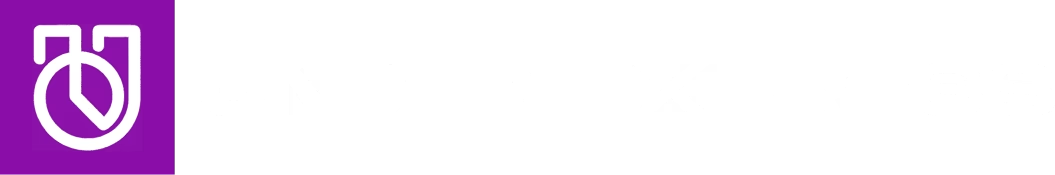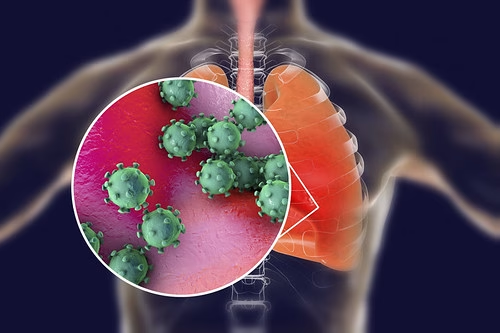El liderazgo de Chile, Brasil y Uruguay en el panorama de la Inteligencia Artificial

En un momento crucial para la economía global y, en particular, para América Latina, donde las tasas de crecimiento languidecen en los niveles más bajos de las últimas siete décadas —superando incluso la recesión que marcó la tristemente célebre «década perdida» de 1980—, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como una ventana de oportunidad transformadora. Lejos de ser un mero lujo tecnológico, esta herramienta se perfila como un factor determinante para superar los estancamientos estructurales de la región. De acuerdo con el más reciente Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), una ambiciosa medición que evalúa el progreso de la IA en 19 naciones, países como Chile, Brasil y Uruguay se destacan como los «pioneros» regionales en la articulación de la IA con políticas públicas y talento humano.
Este informe, desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), no solo mapea la adopción tecnológica, sino que también establece una hoja de ruta para que la IA se convierta en un catalizador del desarrollo. La promesa de la IA es vasta: abarca desde el diseño de nuevas estrategias productivas, la democratización del acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, hasta el cierre de brechas de género y la promoción de un crecimiento ambientalmente más sostenible. La tecnología se convierte, de esta manera, en una herramienta fundamental para abordar el «problema central de la productividad» en América Latina, un desafío que, según enfatizó a SciDev.Net Sebastián Rovira, jefe de la unidad de transformación digital de la Cepal, aún no encuentra soluciones definitivas en muchos de estos países.
Liderazgo y factores habilitantes en la región
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) —que en su tercera edición se enfoca en comprender qué se hace con la tecnología y no solo dónde está—, ha desglosado la realidad de la IA en más de 100 subíndices, estructurados en tres dimensiones clave: Factores Habilitantes (que incluyen infraestructura, conectividad y talento), Investigación, Desarrollo y Adopción, y finalmente, la Gobernanza ética y regulatoria. Es en este complejo cruce de variables donde Chile, Brasil y Uruguay han asegurado su puesto de avanzada.
Chile, por ejemplo, destaca por una combinación de factores que incluyen su sólido talento humano (desde la educación básica hasta la especialización universitaria), la disponibilidad de datos y una notable adopción temprana de la IA generativa. Este liderazgo también se apuntala en un enfoque de gobernanza participativa, que ha fomentado la interacción ciudadana para el diseño de políticas específicas. Por su parte, Brasil consolida su posición gracias a una capacidad de cómputo que representa el 90 por ciento del total regional, una base de infraestructura digital ineludible. Uruguay, en cambio, sobresale por la solidez de su institucionalidad y marcos de gobernanza, elementos cruciales para un desarrollo tecnológico ético y responsable.
El informe ILIA no es un estudio aislado. Ha sido enriquecido con la colaboración y la experiencia de otros índices globales, como el de la Universidad de Stanford, y con la visión de gigantes tecnológicos como Google y Amazon. Este esfuerzo de triangulación y contraste de información subraya la seriedad con la que se ha abordado la tarea de ofrecer un panorama completo del ecosistema de la IA. Un hallazgo relevante de informes paralelos, como el «Atlas de Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe» del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), refuerza la necesidad de una gobernanza responsable para cerrar las brechas digitales y maximizar el potencial de la IA para el desarrollo humano.
El despertar de los adoptantes y la oportunidad generativa
Además del trío de pioneros, el ILIA categoriza a los países restantes en dos grupos: «adoptantes» (que incluyen a naciones como Colombia, Costa Rica, Argentina y México) y «exploradores» (con El Salvador, Paraguay y Venezuela, entre otros). Un matiz de optimismo surge en la tercera edición del informe, donde los autores identifican un «despertar de los adoptantes tardíos». Países como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, si bien partieron con desventaja, están experimentando mejoras aceleradas en conectividad, estrategias de IA y formación de talento, acortando distancias con los líderes y abriendo la puerta a una mayor cooperación regional y oportunidades de desarrollo que antes se consideraban improbables.
En este avance, la Inteligencia Artificial Generativa juega un papel central. Sebastián Adasme, coordinador técnico de estudios del Cenia, enfatiza que esta tecnología, particularmente los chats conversacionales, presenta menos barreras de entrada. Este factor ha resultado ser crucial para su adopción en América Latina, la cual, según Adasme, muestra una relevancia de la IA incluso mayor que en otras economías de tamaño similar. La conclusión es clara: existe un interés real en la región, lo que se traduce en una significativa oportunidad para montarse en esta ola tecnológica.
No obstante, el camino de la IA no está exento de retos estructurales. Si bien la conectividad está mejorando, el ILIA advierte que 11 de los 19 países analizados aún se encuentran por debajo de los 50 puntos en infraestructura digital. Un punto positivo es el crecimiento de la inclusión de la IA en los currículos escolares, que pasó de 2 a 6 países, un paso fundamental hacia el desarrollo de capacidades endógenas y una mayor equidad social, como señalan hallazgos destacados en SciDev.Net sobre los principales hallazgos del ILIA, donde se subraya el rol de la IA generativa como una oportunidad de democratización del acceso a la tecnología.
Escepticismo y la cuestión ética profunda
A pesar del optimismo predominante en el informe, no todos los observadores lo han recibido sin reservas. Fernando Schapachnik, profesor de la Universidad de Buenos Aires y exdirector de la Fundación Sadosky, manifestó un «cierto positivismo ingenuo» en algunos foros, cuestionando la premisa de que toda implementación de la IA sea inherentemente virtuosa. Para Schapachnik, los autores del ILIA deben considerar con mayor rigor la verdadera contribución de la IA generativa a la economía de la región y, más críticamente, evaluar los impactos «descomunales» de la IA en el empleo y, sobre todo, en el medio ambiente.
Esta perspectiva es respaldada por voces académicas que señalan la necesidad de abordar los desafíos éticos y de privacidad a medida que las máquinas se vuelven más capaces de tomar decisiones críticas. La Cepal, en un informe previo sobre el potencial transformador de las tecnologías digitales, ya había advertido sobre la necesidad de superar las «trampas del desarrollo» en la era digital. Por lo tanto, mientras la IA promete beneficios inmensos en áreas como la optimización de la cadena de suministro o el desarrollo de tratamientos médicos más efectivos, se vuelve imperativo que su implementación esté anclada en la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de la diversidad en los equipos de desarrollo. Solo a través de un enfoque ético y responsable, América Latina podrá capitalizar plenamente esta oportunidad y evitar que la nueva ola tecnológica profundice las desigualdades existentes.